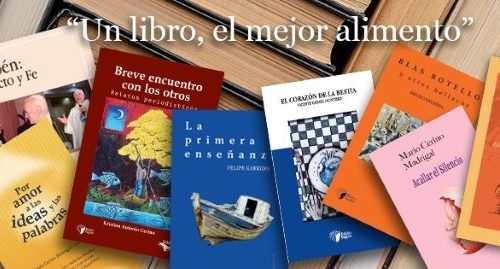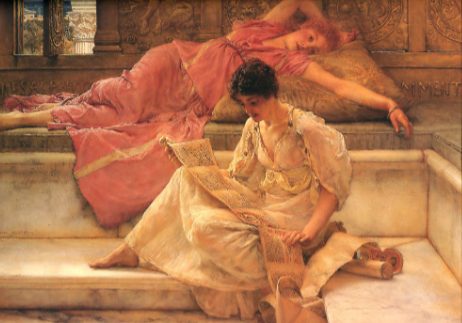
Depresión, poesía y Sylvia Plath
LA FIGURA de la poeta trastornada y suicida es común. El sufrimiento se asocia a la capacidad creativa, se romantiza e incluso se busca; se entiende como algo indispensable para crear arte que trascienda la existencia de la poeta, que tampoco suele ser muy larga. No es descabellado pensar que ellas se encuentran en todas las tradiciones literarias del mundo: por lo menos en el continente americano, tenemos a Alejandra Pizarnik, a Alfonsina Storni, a Anne Sexton, y por supuesto, a Sylvia Plath. Las cuatro forman parte del conocido escuadrón de poetas cuya obra hace que la segunda década de vida de cualquier mujer sensible sea más llevadera, o peor.
Mientras que las adolescentes estadounidenses conocen a Sexton y Plath durante sus clases de literatura inglesa en la preparatoria, las mujeres mexicanas las conocemos por accidente o después de un viaje de descubrimiento literario o introspectivo. En mi caso, sucedió lo segundo. Esto, después de escuchar “Bloody Ice Cream” de Bikini Kill:
La historia de Sylvia Plath se le cuenta a las chicas que escriben
Quieren que pensemos que ser una chica poeta
Significa que tienes que morir
¿Quién fue
quien me dijo
que todas las chicas que escriben se tienen que suicidar?
Tengo algo para ti
Estamos convirtiendo
Las letras cursivas en cuchillos
Para el momento en el que escuché estas palabras de otras de las santas patronas de las adolescentes con demasiado enojo reprimido, yo llevaba alrededor de siete años cargando con el deseo secreto de que cada día fuera el último. Hoy podría darle la razón a los médicos y decir que el detonante de mi depresión fueron los cambios cerebrales de la pubertad, pero, para mí, siempre fue mucho más allá. Se necesita un dolor muy particular para querer morir sin saber quién eres, y tengo recordatorios físicos que congelaron ese momento sobre mi cuerpo y en mi memoria. El cliché de la adolescente incomprendida encontró refugio en el de la poeta suicida, ya que, a pesar del sufrimiento que yo cargaba en secreto, la incomprensión del mundo ante mí no se debía a un comportamiento rebelde y a un enojo injustificado de mi parte, sino a que era una adolescente patológicamente funcional y productiva, al punto de que a cualquier persona le resultaría incomprensible que mi cerebro estuviera fallando. De la misma manera, a la poeta suicida se le encasilla en su método elegido para dejar de existir, sin posibilidad de ser alguien o algo más que su muerte. Su poesía se vuelve crónica de una muerte anunciada, su voz lírica profetiza su prematuro fin.
No recuerdo quién lo dijo, pero lo escuché en algún lugar, antes de entrar a la universidad: “Las mujeres no escriben, y cuando escriben, se suicidan”. A los 14 yo no era aún una mujer y tampoco escribía, y aún así lo que profetizó mi monólogo interior, sucedió. A los 19, ya como mujer que escribía, conocí la poesía de Sylvia Plath. Fue fácil en ese entonces entender “Lady Lazarus” cómo lo que todos decían que era: un poema donde Plath anunciaba su inminente intento de suicidio. La depresión es el detonante más letal para las mujeres; primero, se le expulsa en forma de poema, y después se usa como justificación de la muerte autoinfligida. Sylvia resucitó para morir otra vez.
Muy pocas personas se detienen a pensar en las razones detrás del gusto que muchas mujeres jóvenes tuvimos (y tenemos) por la poesía de Plath. Su prosa, su correspondencia privada y sus diarios se consumen por quienes vivimos con la pretensión de que la entendemos, y de que nadie podría entendernos como ella lo hubiera hecho. Su figura autorial se consume como producto, como si se vendieran pedazos de su vida al mayoreo. En “Lady Lazarus” hay otra señal de que ella sabía lo que iba a hacer, y lo que sucedería si lo hiciera:
La multitud masca-cacahuates
se aglomera para verlos
desamortajar mis manos y pies—
El gran strip tease […]
Hay un precio
por ver mis cicatrices, hay un precio
por escuchar mi corazón—
Late de verdad.
Y hay un precio, un muy alto precio
por una palabra o por tocarme
o por un poco de mi sangre
o un poco de mi cabello o de mi ropa.
La oscura nube del suicidio flota sobre la cabeza de las mujeres que sienten y piensan demasiado. Si lo dicen, es un problema. Si no lo dicen, también. Si actúan en consecuencia, también. Si no lo hacen, también. En un mundo desbalanceado donde sólo se puede perder, ¿por qué importaría la decisión que se tome? Después de todo, Plath dijo mucho más que las supuestas profecías de su propia muerte, ella exploró los territorios del amor, de la maternidad, del matrimonio, de las convenciones sociales, de su condición de hija y mujer en el mundo. A pesar de esto, todo se filtra a través del lente de su depresión y su suicidio. Los lectores pretenden haber descifrado sus gritos de ayuda, ocultos en su poesía. Al morir como lo hizo, Plath dejó de ser humana y el mundo la etiquetó como poeta trastornada.
El miedo de llegar al mismo camino que tomaron Plath, Sexton, Alfonsina y la otra Alejandra ya se había disipado casi por completo a mis 19 años, cuando leí la obra de Sylvia por primera vez, cuando entendí lo que hacía en sus versos, y cómo. Todo tenía un nombre: metáfora, tetrámetros yámbicos, versos libres, metonimia, personificación, prosopopeya, sinécdoque. Lo que aprendí de la mano de profesoras particularmente comprensivas con la carga de ser mujer me ayudó también a disipar los últimos jirones de niebla que cubrían el legado de Sylvia. En cualquier otra ocasión, hubiera sido tentador pensar que en “Edge”, el último texto de su colección Poesía Completa, y el último poema que escribió en su gélido departamento londinense, Plath asienta su propio fin:
La mujer ya es perfecta.
Su cadáver
porta la sonrisa del éxito,
la ilusión de una necesidad griega
fluye por los pliegues de su toga,
sus pies
desnudos parecen decir:
Hemos llegado tan lejos, es el final.
Hubiera resultado más cómodo comprender el poema como una despedida a la nada, como un grito al vacío que nadie escuchó. En ese sentido, entendí a Sylvia perfectamente, pero la respuesta tan absoluta y tajante de los pseudoanálisis de su obra nunca me resultó satisfactoria. Eso no podía ser todo lo que Plath tuviera que decir, y yo lo sabía, porque el desbalance metabólico de mi cerebro no me volvía una máquina de miseria incapaz de pensar en otra cosa que no fuera mi propio dolor. Simplemente se trataba de que, para el mundo, el hecho de que Sylvia decidiera acabar con su vida significaba de facto que su obra no podría tratarse de otra cosa.
Minimizar la gravedad de las patologías psiquiátricas a un simple motor de la creatividad artística ha costado ya demasiadas vidas. La romantización de las mismas, también. Si hubiera caído en la trampa de creer que sólo la tristeza desmedida podría darme relevancia como artista, tengo la certeza absoluta de que no me encontraría aquí ahora. Si bien ya había superado el primer episodio depresivo de mi vida a los 12 años, seguramente a los 19 hubiera sufrido de otro que se habría llevado todo lo que quedó de mí, pero al menos quedaría un registro poético de ello. Hoy, muchos años después, ya no creo en la mitificación de la pena, ni la mía ni la de nadie más.
No hay una cura definitiva ni eterna para la depresión, pero no creo que ésta haya hecho que ni Sylvia ni nadie más fueran mejores o peores artistas. Destapar la cloaca del tumulto interno y atreverse a escarbar en ella es un acto de valentía y de reafirmación ante un mundo que no se detiene por nada ni por nadie. El gran perro negro sigue acechando detrás de cada esquina, agazapado detrás de los arbustos y escondido en la oscuridad de la noche. Es mi propia sombra, mi propia voz. Plath ya lo había pensado también; un gran puma negro la persigue en “Pursuit”. Si bien puede interpretarse como una alegoría del cortejo y del deseo, la violencia de las imágenes evoca también la sensualidad y el eroticismo del dolor, que es inescapable:
Hay un puma negro que me persigue.
Sé que un día será quien me dé muerte […]
En la guarida de esta feroz bestia,
como antorchas para su disfrute,
yacen las mujeres carbonizadas,
son de su cuerpo hambriento la carnada […]
Escucho su pisada en la escalera,
él sube y sube así por la escalera.
Así le encuentro sentido a lo que han definido los médicos con su lenguaje especializado. Nada ha explicado mejor la experiencia humana que la poesía, y en mi opinión, nadie la ha desenmarañado con tanta crudeza y sensibilidad como lo hizo Plath.
La recuerdo siempre como si la hubiera conocido. Observo su cumpleaños y su aniversario luctuoso como si fueran fiestas patronales; sin la fanfarria, sin las procesiones y sin el exceso, pero sí con toda la devoción y el fervor propios de la tradición. Hablo de ella, la leo, la traduzco una y otra vez, para mí y para otros, como los fragmentos que presento aquí. Observo con extrañeza cuando su nombre no aparece en los buscadores de cualquier revista o base de datos académica. ¿En verdad se ha agotado todo lo que se puede decir sobre su obra? Tal vez no suficiente gente la conoce, y por eso es que hablo de ella. Tal vez en México y en otros países hispanohablantes es más difícil conocerla, por eso la traduzco. Tal vez es más fácil ignorar el impacto estético y cultural de su obra para perpetuar el mito de un personaje arquetípico presente en las tradiciones literarias del mundo. Tal vez es más fácil hacerlo cuando el personaje es una mujer, cuando murió a mano propia, y cuando quienes mejor las entienden parecen ir por el mismo camino.
Alejandra Escutia es traductora, poeta y cuentista. Sus intereses principales son la literatura del siglo XIX, la narrativa de la posguerra y la poesía confesional. Se ha interesado también en los estudios de género, la teoría feminista, postcolonial y queer. Actualmente cursa la Maestría en Traducción en El Colegio de México.