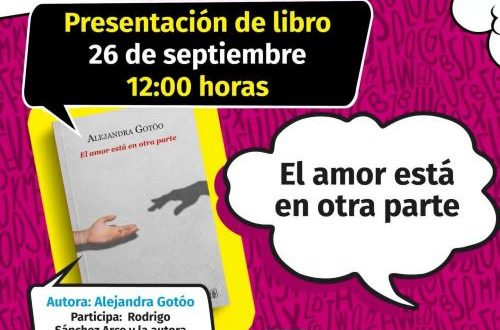EL DÍA DE TODOS LOS CONFINES
El que se va no vuelve aunque regrese.
-José Emilio Pacheco
A Asunción
DE TODAS las razones que salen a flote al momento de emprender un viaje me quedo con la más polisémica pero también más banalizada: trascender fronteras. En tiempos tan turbios donde emergen discursos rebosantes de miedo y resentimiento a la otredad física y cultural, queda poco o nada de idealista el preparar una mochila y cargar consigo pasaporte, boletos y las peripecias aunadas. En tiempos donde viajar se reduce a reservar el Airbnb más barato y mejor ubicado, donde monumentos y caminos no fungen otro papel que el de mero montaje para la foto con más likes o el video con más vistas, todo se vuelve instantáneo, superficial y difuminado. Así, el otro, lo otro, son espectros cada vez más ajenos e inasibles. Oasis que no comprendemos ni estamos dispuestos a abrazar y terminamos rechazándolos o atribuyéndoles una trivialidad dañina y ofensiva. Pasar de un confín a otro, independientemente de su lejanía o proximidad geográfica, lingüística o histórica, se ha vuelto un acto narcisista y somero para unos; un desafío cultural y político para otros.
No hace mucho pude realizar una travesía que significaba un encuentro y disyunción de mundos paralelos y a su vez tan diversos entre sí. Empezó en el norte de Marruecos finalizando por el sur de España. Y ésta, como tantas otras dualidades territoriales, trajo consigo vicisitudes y revelaciones chocantes, así como los engorros migratorios que conlleva tal intercambio espacio-cultural. El objetivo del trayecto era notar el mayor número de aspectos en los que se asemejaban y diferenciaban ambas regiones, países y continentes. Y aparecen por montones. Tenía también el muy –o tal vez no tan– ingenuo propósito de tomar un barco que atravesara el estrecho de Gibraltar para, a mi manera, vivir la experiencia de desplazarme de un continente a otro de la forma más tangible y cercana que jamás hubiera vivido. Sólo que no me esperaba el impacto que todo esto tendría en y con mi pasaporte.
Don de fluir
Como mexicano no me son extrañas las una y mil historias de inmigrantes en busca de otra vida en mi país vecino. El del norte, por supuesto. Nos llenamos la boca denostando los discursos racistas y nada solidarios de la parte de gobernantes y ciudadanos estadounidenses. Y ante tal panorama de víctimas y victimarios, navegamos a contracorriente y con bandera de oprimidos. Somos el pueblo de los trabajadores incesantes, carbonizados por el sol de un desierto despiadado que cumple sueños con nacionalidad distinta desviviéndonos en campos de cultivo o abrazados por la ignominia en espacios ocultos, invisibles y despojados de todo valor humano. Nunca dejamos de ser los de abajo.
La primera vez que atravesé una frontera a pie tuvo un efecto muy parecido al de esta ocasión. Guatemala, 2015. Con el mayor de los augurios de la vendedora de boletos de autobuses en Tapachula, me aventuraba a pasar ese conflictivo umbral entre México y el inicio por decreto de América Central. La tensión era cortante al notar el número de hondureños, salvadoreños y guatemaltecos hostigados por policías fronterizos de ambas naciones. Yo, con mi forjado acento del centro mexicano, tenía acceso libre a la entrada y la salida. Porque a pesar de que mi fisonomía no distara en nada de los demás, yo sí que gozaba de libertades y derechos. Privilegios.
Lo mismo ocurriría años más tarde en suelo marroquí antes de franquear territorio español.
El cruce peatonal para franquear ambos territorios me fue tan fácil como posible gracias al arma circunstancial que, para mi suerte e infortunio de otros, poseía en ese momento: mi pasaporte mexicano. Así pues, se me abrieron puertas por el solo hecho de no ser de y no nacer en o de ser de y haber nacido en tales o cuales altitudes. Nada más. Y me abría paso entre el tumulto de mujeres de diferentes edades, ataviadas de todos los colores, cargando cualesquiera de sus razones. Luego, esquivaba una aglomeración de hombres que juntos y en circunstancias menos adversas podrían edificar una comunidad entera. Porque hasta en los confines de la nación estaban separados. No me era necesario decir una palabra para avanzar entre el montón de magrebíes pacientes y esperanzados a metros de la raya geopolítica que dicta sus circunstancias y territorios; bastaba un documento que acreditara mi prioridad, que me justificara como ciudadano de otros lares y con mayor fuerza migratoria, que me diera la preferencia política y social. No tenía que pedirle permiso a nadie para proseguir, el gracias y el con permiso al roce del otro resultaba más bien una cortesía o un signo de superioridad. Un papel en mano y de números con más peso que cualquier plegaria fungía como mi vocero. Y nuevamente me sentí fatal. Y otra vez, impotente. Más verdugo que mártir.
Isla en tierra firme
Desde varios kilómetros a lo largo de la costa de Tetuán se vislumbra Ceuta, un crisol de realidades españolas en territorio marroquí, y con ella la parte más al norte de África. Tanto de cerca como a la distancia, la ciudad alude al fin de un continente y al inicio de otro. Construida a la andaluza, bastan unos pasos sin voltear la mirada para dejar atrás aquel otro mundo con su otra lengua y su otro dios. Caminar rumbo al centro de Ceuta es adentrarse sin escollos a una burbuja, tan aislada como parte de un mundo ajeno. Con una plaza central en la que se yerguen con disimulada gallardía construcciones imperiales, Ceuta guarda con celo su propia historia y arquitectura, pero también se antoja magno ejemplo del absurdo de los confines. Mi estancia en la ciudad fue tan breve como el intersticio entre ella y su nación perteneciente, pero lo bastante sólida para confirmar que estaba ya del otro lado, o casi.
Torre de Babel
Zarpar hacia Algeciras, una de las ciudades portuarias donde se puede llegar a España desde Marruecos, no lleva más que una hora de navegación. A diferencia de los cruces anteriores, éste se caracterizó por una suerte de ferocidad ventosa, como una alegoría a la turbulencia de quienes con o sin documentos intentan atravesar un mar tan acogedor para algunos como arisco para tantos más. En un barco donde apenas unas cuantas mujeres con velo se avistaban y en el que la musicalidad del acento andaluz sonorizaba la atmósfera, emprendíamos una corta cuanto intensa travesía. Afuera, un cielo gris se empecinaba en imponerse ante el colofón invernal que supone el mes de marzo en tierras tan adentradas en el Mediterráneo.
A pesar de la venia otorgada por el silencio abrumador de la sala y de sus concurrentes, la oscilación de la nave imposibilitaba cualquier intento de lectura. Así que opté por escuchar la radio con el riesgo de pasar más tiempo del debido cambiando de emisión atrofiada por la corriente y el cambio de espacio. Resultó ser todo lo contrario. Un clic me llevaba a una sonoridad distinta sea en su lengua que en su música. Los cantos árabes que se veían sobrepuestos por ritmos flamencos o latinoamericanos para, en un segundo, pasar a una difusión en lengua inglesa. En ese momento alcé la mirada y me encontré de frente un montículo que se imponía y suponía otro disparatado símbolo divisorio: el estrecho de Gibraltar. Un territorio que por más diminuto que parezca tiene la fuerza de unir y separar masas, idiomas y civilizaciones enteras en tiempo y espacio. Bello, atroz y surrealista.
Hermandades lejanas
A fuerza de fragmentar escalas convengo en que estas parecen menos agotadoras al momento de realizar el viaje, aunque al final resulten en más tiempo y esfuerzo. Mi itinerario se armó como un rompecabezas geográfico y temporal dictado por un presupuesto restringido y el anhelo incesante de presenciar realidades paralelas. Algeciras tenía como único papel el de ciudad puente para seguir la andanza rumbo a Málaga. Pero no hay sitio nimio para el viandante que recorre tierras babélicas y limítrofes. Así que yo no podía estar exento de los altibajos venideros.
En tres ocasiones y en diversos lugares de Marruecos, más de un marchante me dijo –con fraternal expresión– que tenía cara de lugareño. La primera vez lo tomé como una mera treta comercial; la segunda me hizo bastante gracia; la tercera ya me lo creía. Daba gusto, daba seguridad. Tampoco me resultó descabellada la semejanza: somos, a fin de cuentas, civilizaciones unidas por un fino hilo diacrónico. Basta un poco de historia para hermanarnos con naturalidad al ver en nuestros pueblos más similitudes que diferencias. Que se nos olvide es otra cosa.
Por motivos harto evidentes, España es el único país europeo que me hace sentir tan en casa como fuera de ella. Donde puedo ser completamente yo, pero también el extranjero que cargo a cuestas desde que resido en estos lares. Y no obstante las diferencias lingüísticas y culturales que brotan al escuchar y observar a andaluces, gallegos, catalanes, vascos y demás, me había siempre sentido seguro de y con mi hispanidad. Hasta el momento en que esta se puso en tela de juicio.
Con boleto en mano y el alivio de saber que en breve llegaría a buen puerto, me subí al autobús con dirección a Málaga. La mayoría de los pasajeros eran españoles de edad bastante avanzada cuya vestimenta pulcra y elegante distaba mares de mi aspecto desaliñado, mis zapatos polvosos; del color que se me había impregnado en el rostro tras días de caminatas continuas bajo el sol inclemente del Magreb. Se me notaban los kilómetros recorridos, las casi diez horas en movimiento y, más aún, lo alienígeno. Pero en ningún momento me sentí incómodo ni desigual, a lo sumo espartano, trasudado, diferente.
De pronto y con visible altivez, se me acerca una persona armada de todas las características opuestas a las mías: un hombre castaño, alto, de barba espesa y ojos claros, de buen porte según los estándares de la belleza occidental. Blanco. A todas luces europeo. Incuestionable. Me muestra al instante su identificación como policía fronteriza y me pide mis documentos. Yo, con natural desenvoltura, le muestro mi pasaporte; él, con contrariada sorpresa, nota el color, la insignia y la nacionalidad.
¿Mexicano? –Me pregunta.
Me limito a un sí corto, pero lo bastante afable.
¿De vacaciones? –Continúa con un semblante de desconfianza creciente y prosigue con un dónde vive.
En Francia –respondo– para luego rematar con un ahorita (pronunciado e identitario) de visita por España.
¿Y dónde ha estado antes? –Replica en una batalla personal por aceptar o no al individuo que tiene en frente, al que le atribuyó raíces de otros árboles y vocablos de otras lenguas, de otros signos.
En Tánger –contesto con placidez.
En Marruecos…. –termina con puntos suspensivos tan largos como mi jornada y travesía.
Pasamos de un raquítico diálogo a la acción efímera al entregarle mi pasaporte y cotejar la legitimidad de la información. Con guantes puestos me pidió revisar mi mochila, hurgó en mis cosas con meticulosidad, sacó una inocua bolsa con llaveros e imanes –lo único sólido que pudo tocar– para, acto seguido y con el mismo cuidado, restituirlos a su sitio. No había nada que verificar ni comprobar. Todo estaba en orden. Todo claro, como sus ojos y su piel; como mis documentos y mi situación migratoria. Terminado su control, me deseó un buen viaje que me supo más a visto bueno que a genuino augurio. Fui el único al que revisaron, notaron, auscultaron y evidenciaron.
Yo sabía que ante mí seguía siendo yo, con eso me bastaba. Pero el escozor de verme cuestionado, de ser el blanco o, más bien el moro de la situación perduró y se acrecentó en las horas venideras.
Septentrional sur
El tramo entre Algeciras y Málaga se vuelve una paleta de tres colores preponderantes: blanco, verde y azul. El primero alude a las edificaciones típicas de la región en conjunto con el auge turístico que azora a la comarca desde hace medio siglo; el segundo aparece a través de montañas revestidas de una vegetación moderada y desprovista de olivos, una geografía diversa de la que se suele tener en mente cuando se piensa en Andalucía. El azul, evidentemente, evoca al litoral que costea la autopista y da una sensación de ensueño paradisiaco a quien recorre la ribera. Un panorama sin costos ni primacías si se contempla desde un autobús a toda máquina; vistas all inclusive, VIP. Estamos en la Costa del Sol, sempiterna cuna vacacional mediterránea, donde abunda lo estético, el orden y el poder adquisitivo.
Hacemos una breve escala en Marbella y sorprende la fuerte presencia de nuevos pasajeros. Estos, al igual que yo, extranjeros pero con las credenciales aceptables para afirmar su identidad europea. Una contingencia de anglófonos de todas las edades, pero del mismo color ocupa varios asientos del autobús mezclándose con los españoles procedentes de Algeciras. Un espacio en común con dos mundos distintos y, a su vez, con una situación de vida aparentemente similar. Y luego yo.
Llegamos a Málaga a la hora establecida. Habían pasado ya doce horas de desplazamientos, esperas e incidentes. Estábamos en tierras hispanohablantes y por tal todo sería más fácil, más local. Pero la aparición de aquella manada de británicos no era nada más que una antesala de lo que estaba por testimoniar. El tren que conecta a Málaga con los municipios aledaños transporta una mayoría notable de familias, jóvenes y gente mayor cuyo tono de piel se contrapone al que graba en el cuerpo el clima mediterráneo. Vagones enteros en donde lenguas nórdicas confluyen unas con otras en una cotidianidad natural y establecida. Estaba en el sur de España sin parecer estarlo, como les sucede a muchos andaluces al visitar pueblos vecinos con casas más extranjeras que propias, presas de invasiones bárbaras que paradójicamente no representan ningún conflicto entre sus fronteras cuasi abiertas. Un sur diáfano que desampara a sus hijos de arena y acoge con las carteras abiertas a los de nieve. Llevaba horas viajando en tierra de todos o de nadie. Ya no sabía, se me habían difuminado los lindes.
Cartografía incierta
Culminaba un día de arduo e incierto recorrido que reproducía a su vez una peregrinación entera: salir de Tánger todavía con la luna en vela, transbordar en Tetuán en una mañana que empezaba a bullir, adentrarse en las montañas del Rif, avistar el mar desde ambos continentes, estar parado y en movimiento. Una aventura terrestre y marítima, occidental y magrebí, placentera y repleta de desazones. Me sentía pleno, saciado de tanta dicotomía cultural y geográfica; con un resabio inédito. En un lapso de horas había traspasado distintos universos, con uno u otro estatus, con uno u otro semblante y de todos ellos había salido ileso, pero no indiferente. Comprobaba por enésima vez la inexistencia de tierras prometidas, de espejismos que aparecen al menor atisbo, de cuán unidos y apartados nos tiene el mundo y su otredad.

Luis Arturo Basave se graduó de las licenciaturas en lengua francesa e inglesa en la Universidad Veracruzana, de una maestría en Estudios Hispánicos en ultramar y funge el papel de cronopio errante ad eternum.