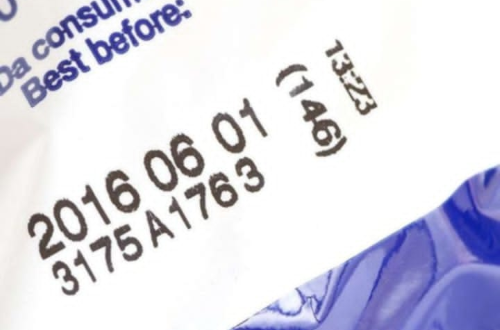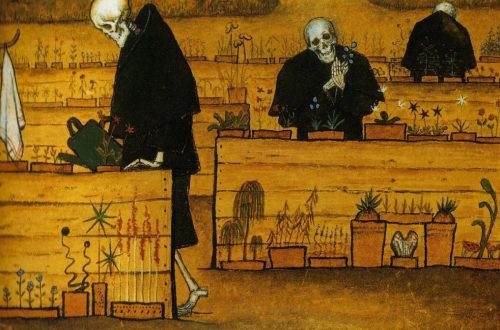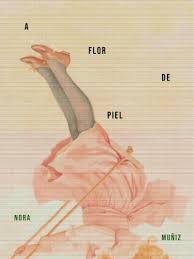
“Nido migrante” Columna mensual
A flor de piel, de Nora Muñiz
Dharma & Books Publishing, 2024, pp. 174.
NO TODOS los libros acarician. Algunos, como éste, raspan. Desde las primeras páginas, A flor de piel, la primera novela de la escritora Nora Muñiz, me descolocó. Me obligó a sostener la mirada, a no retroceder frente a lo que usualmente se oculta: el cuerpo herido, el dolor infantil, la desesperación de una madre sola, la rabia encapsulada en una comezón incesante. La escritura de Muñiz me hizo sentir físicamente incómoda. Lo digo con admiración, pues eso ya es casi raro.
Mientras leía, pensé en Operación al cuerpo enfermo, de Sergio Loo. Ahí el cuerpo no solo es testimonio y herida, también es territorio político y poético. Loo escribe: “Tengo la carne abierta. Soy carne abierta”. Esa frase evidencia un lenguaje crudo, sin filtros, que expone el cuerpo como condición del vínculo con el mundo. Como en Loo, el lenguaje de Muñiz pulsa, duele y se resquebraja. Ambos textos renuncian a la metáfora de ternura y adoptan una poética de lo literal y lo visceral.
Conocí a Nora Muñiz en el Congreso de Mexicanistas en la Universidad de California en Irvine. Su presentación sobre la colección “Vindictas” de la UNAM destacó por su claridad y su compromiso con una lectura feminista del canon. Desde entonces supe que Nora sería una voz renovadora en los estudios literarios latinoamericanos. Lo que no anticipé fue que poco tiempo después leería su primera novela, una obra que tensiona y transforma nuestra manera de pensar los afectos.
Durante el congreso compartí con Nora y Oriele Benavides una caminata, un viaje en taxi y una cena. Me acogieron con ternura al notar que yo asistía sola. Entre risas y silencios, en esa conversación sin protocolos, descubrí en Nora una mirada aguda, una sensibilidad discreta pero firme. Quizá por eso, al leer su novela, esperaba algo cálido. No fue así. El libro se instala en otro registro, en uno oscuro.
A flor de piel explora el vínculo entre una madre y su hija enferma. La narración evita idealizar esa relación y en su lugar la pone en crisis. Lo que podría haber sido un relato amoroso se convierte en una indagación sobre los límites del cuidado, el desgaste físico y emocional, la ambigüedad de ciertos afectos. El cuerpo como territorio afectivo y político es uno de los ejes más potentes de la novela.
La madre está condenada a lidiar con el cuerpo enfermo de su hija. Carga también con un trabajo precario donde la ignoran y le roban ideas, un exesposo que evade sus responsabilidades, una estructura médica que la expulsa, una realidad emocional que la desborda. Frente a esa fatiga constante, solo logra fugarse mediante el alcohol:
—”La madre se sirvió otro tequila. El último, se dijo. Qué pinche día de mierda…”
Esa cita revela la desesperación cotidiana de una mujer sola, obligada a sostener lo insostenible. No hay heroísmo ni melodrama. Hay agotamiento, hay realismo. La novela permite que esa voz femenina, tan frecuentemente juzgada o invisibilizada, se escuche con toda su contradicción de rabia y ternura.
Del lado de su hija, “la niña”, también hay frustración, deseo, control corpóreo que cae en el bodyhorror. En un momento de impotencia emocional, la comezón toma el mando y ella se rasca hasta abrir la piel como si fuera la única forma de liberarse:
—“Nada era justo… Estaba tan frustrada que sentía cómo le salían ronchas con cada nuevo pensamiento…”
No hay simbolismo gratuito. Cada brote, cada impulso físico, cada picazón está vinculado a una forma de sentir que el lenguaje de Muñiz alcanza a nombrar con certeza.
En una escena particularmente poderosa, la niña se observa frente al espejo tras un episodio de descontrol. El cuerpo, fragmentado y sangrante, se vuelve rompecabezas:
—“Cuando la niña regresó en sí, le temblaban las manos… Vio en su cuarto los pedazos de piel que habían caído al suelo… Supo que solo ella podría curarse.”
Ese momento de descomposición se transforma en una afirmación silenciosa de autonomía. La niña cobra conciencia de que solo desde sí puede recomponerse. El baúl con restos de otros que recolectaba, con piel ajena muerta y maloliente, ya no le sirve. Su piel, aún viva, aún doliente, es la única que le importa.
Otra escena condensa la intimidad del desecho, la relación entre cuerpo y despojo:
—“¿Qué hacer con las virutas?… Cómo brillaba la piel seca ante la luz, cómo se volvía tornasol cuando tenía pizcas de sangre.”
Ese material se conserva en frascos como archivo íntimo. La escritura también funciona así, pues recoge lo que duele, lo que no se dice en voz alta, porque lastima.
Más adelante, la protagonista observa con atención las marcas de una reparación desesperada. Entonces comprende que es ella quien debe intentar la puntada precisa. Esa imagen se vuelve núcleo central de la obra: bordar, cuidar, remendar… aunque duela.
A flor de piel es una novela que nos recuerda que hay lazos que sanan y lazos que hieren. Y que muchas veces, son el mismo. Leerla es tocar con palabras lo que arde.

Yasmin Rojas es co-directora de Isotopías.