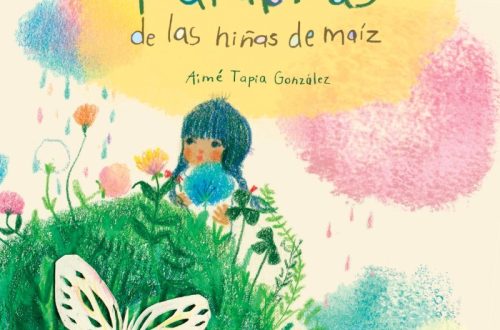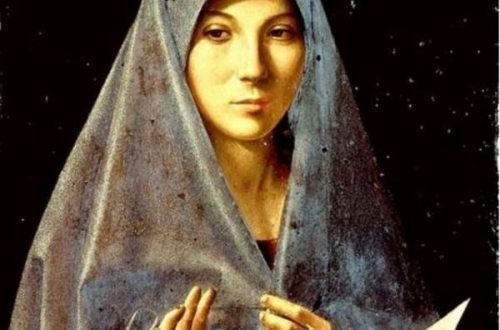EL CANTO DE LA SIRENA (PRIMERO DE MAYO)
UN APUNTE SOBRE EL SUICIDIO EN CENIZA EN LA BOCA DE BRENDA NAVARRO
HACE ALGUNOS AÑOS, quise publicar algunas entradas en un periódico de mi natal Aguascalientes sobre el suicidio. La jefa en redacción me dejó bastante en claro que no fuera a caer en la apología. Sin entender bien de qué iba la apología, me quedé muda. Nunca me atreví a escribir nada. Años después, gané una beca para escribir un libro de poesía sobre prevención del suicidio, ahora había buscado formarme, incluso realizando un diplomado en Prevención de la autolesión y el suicidio, y tratando de integrarme a los Guardianes para la Prevención del Suicidio. Aun sigo completando el diplomado y no pude pagar el diplomado de prevención que ofrecían los Guardianes. Leí con ahínco Lo que no tiene nombre y Daniel: voces en duelo, poco antes de mi trasplante de riñón, impartí una primera conferencia a alumnos de la carrera en enfermería para hablar sobre poesía y salud mental, en específico, hablar de la muerte por suicidio. Meses después, cuando intenté dar una conferencia más sobre la obra de Chantal Maillard y Piedad Bonnett en torno al tema, en esta ocasión en un recinto gubernamental, no pudieron poner en los flyers la palabra “suicidio”. Este silencio en torno al suicidio es un arma de doble filo, si bien, ayuda a controlar los discursos que romantizan e idealizan el suicidio, por otro lado, quienes queremos hablar desde una perspectiva diferente, nos encontramos deslenguados frente al mundo. En redes sociales, el algoritmo identifica si publicas cualquier contenido que tenga entre sus palabras “suicidio” y lo elimina en un instante o reduce su circulación. Ni antes ni ahora ha sido fácil hablar sobre el suicidio, por más que avancen los años y la información se acumule en las redes, continuamos perpetuando la sospecha y desconfianza de hablar sobre el suicidio, porque hablarlo es contagiarlo, reproducirlo, invocarlo. Mientras tanto, la muerte por suicidio, esa consecuencia última de un problema de salud que no ha sido leído ni interpretado como tal, se sigue sucediendo subterráneamente, es una enfermedad que no termina de serlo porque no es visible, los aquejados por ella no son diagnosticados a tiempo, tampoco reciben tratamiento y mucho menos hay redes de apoyo que les den sostén.
Desde Casas Vacías, que me cautivó dos años antes de la publicación de Ceniza en la boca, me sentí cautivada por el trabajo de Brenda Navarro. Hacía unos días me enteré de que estaba por filmarse una versión cinematográfica de Ceniza en la boca, su última novela publicada hace tres años y me dispuse a leerlo. No tenía ni idea de qué trataba, en mi aislamiento post-trasplante, he invertido mi tiempo a ver películas y leer libros poco a poco, descargué una aplicación de audiolibros, descargué el libro y le puse reproducir para escucharla mientras limpiaba la casa y cocinaba, con la dicha de quien vuelve a un espacio que me fue negado por la inmunosupresión. En esta novela nadie tiene nombre más que Diego García, quien ha muerto por suicidio y su hermana, narra los sucesos previos y posteriores a este hecho. Tanto Diego como ella migraron a España en busca de mejores opciones de vida, topándose con una realidad difícil de procesar, más cuando confiaban en que encontrarían mejores condiciones de vida y su madre había tardado ocho años trabajando como cuidadora en el viejo continente. El desarraigo se hace presente entre un país que los mira con desprecio, y su país de origen, donde las personas mueren y desaparecen en medio del caos y la violencia del narcotráfico. La narradora principal nos lleva sin orden cronológico por los sucesos previos a la muerte de Diego y posteriores, cuando regresa a México luego del exilio para entregar las cenizas de su hermano, mismas que va comiendo poco a poco, en una pulsión de autovalidación.
Dejé ahí, en ese lugar, sus cenizas, mientras mis abuelos compraban una urna digna de mi hermano. Sentí enojo. Como si con la muerte de Diego me borraran a mí. (…) ¿Quién llorará por mí si todos están ocupados llorándote a ti? Eso pensaba mientras abría la cajita de madera y tocaba su ceniza. Un poco nada más, casi que sólo para mancharme los dedos. ¿Es este el destino que el mundo planeó para nosotros? Luego entró mi abuela y me preguntó si estaba lista para los rosarios. Por miedo a que me descubriera a Diego en las manos, me chupé los dedos.
La novela aborda una variedad compleja de temas como la migración, la violencia en México, la discriminación en España a la comunidad latinoamericana, el cuestionamiento a los procesos de emancipación de las mujeres, así como el trabajo de cuidado; y como ya vimos en Casas Vacías; la maternidad desde otro esquema que no habíamos revisado: la narradora que se ve forzada a maternar a su medio hermano mientras su madre está en España. Todos estos temas son hilados transversalmente por la muerte de Diego. Una muerte por suicidio. Sí, insisto en esta enunciación: muerte por suicidio, porque cambia las cosas. Decir muerte por suicidio es equitativo a decir muerte por infarto al miocardio o muerte por paro cardiorrespiratorio. Es un evento perteneciente a una enfermedad, su conclusión si no se recibe tratamiento y apoyo. Si bien el suicidio funciona como el hilo conector de diferentes problemáticas sociales, no se presenta como tal en la novela, más que en unas cuantas escenas donde alcanzamos a vislumbrar que Diego acudió a terapia psicológica y también que en su último momento, antes de detonarse la crisis, llamó a su hermana e intentó buscar ayuda, pero no tuvo palabras, no supo cómo decirlas. Otra vez: el silencio.
Si tú pudieras saber el día que te vas a morir, ¿me lo dirías? No, por supuesto que no, no seas loco, Diego. ¿Por qué piensas esas cosas? Pero es por saber, me dijo. (…) Pues nada, contestó. Muack, muack, muack, le hice sonidos de besos burlones. Pendeja, dijo, pero se le quebró la voz, lo alcancé a escuchar. ¿Qué pasa, Diego, te peleaste con mi mamá? Y Diego sin poder hablar, con algo atravesado en la garganta, me imagino. ¿Estás llorando porque no vas a ir a ver a Vampire Weekend? Y una breve risilla de mi hermano. Pendeja, me dijo carraspeando la garganta. Muack, muack, te amo, Ezra Koenig. Y Diego, sonriendo, quiero pensar, quiero pensar que sí sonrió. Ya me voy, pendeja, se despidió. Vale, hablamos pronto. Colgamos. Dos horas después volvió a sonar el teléfono, pero yo no lo escuché. Luego, de nuevo él y yo seguí sin oír su llamada. Dos llamadas más desde su teléfono se quedaron registradas en el mío. La cuarta vez que sonó ya no era mi hermano, sino un número desconocido que volvió a insistir muchas veces hasta que por fin vi la pantalla y contesté y me habló de Diego. No lo vi yo, pero como si lo hubiera visto, porque lo tengo taladrándome la cabeza y no me deja dormir. Siempre la misma imagen: Diego cayendo y el ruido de su cuerpo al impactar contra el suelo
La primera vez que pensé en suicidarme era apenas una niña, lo escribí en un diario. Con los años, esos pensamientos permanecieron adormecidos, hasta que llegó el diagnóstico de una enfermedad incurable: la enfermedad renal crónica. De ahí en adelante, los intentos por colgarme, que son vistos como autolesiones, el indagar si de verdad dolía tanto dejar de respirar, se fue agolpando hasta que tuve mi primer intento serio y escapé de la ciudad a pocos días de que me colocaran el catéter para diálisis peritoneal. En ese entonces no sabía que había algo mal en mí. Tardé muchísimo tiempo en saberlo y aún hoy, sigo aprendiendo. Tenía una claridad lógica para tomar decisiones en cuanto a mi tratamiento sustitutivo para la función renal, pero para mi salud mental, era un chasco. Acostumbraba a publicar estados extensos y sin filtros en Facebook, que lejos de acercar personas, las repelía. Las crisis fueron continuas, los intentos se siguieron sucediendo. Acudía a terapia, iba con el psiquiatra, pero era difícil pagar las consultas, y más aún cuando tenía que estar sobreviviendo en una casa rentada donde solo allí podía tener un área de diálisis segura. Vivía un exilio a mi manera, tuve que dejar la casa familiar para hacer la diálisis y seguir viva, algunas cosas mejoraron, pero también me tocó encarar responsabilidades, injusticias y dificultades. En algún momento, una muy famosa escritora de mi ciudad, quien también ha hablado públicamente de su trastorno bipolar, tuvo la generosidad de plantearme por primera vez la pregunta: ¿no crees que también podrías ser una paciente del área de la salud mental?
El tratamiento en la literatura del suicidio como una perspectiva clínica es infrecuente, se lee como un destino implacable, como una decisión sesuda, como libertad, valentía, incluso justificación, entre otras descripciones que podrían converger con la apología del suicidio. La hermana de Diego, justifica su suicidio, e incluso sugiere que fue el único capaz de decidir:
Y no lloré, ni me dieron ganas de llorar. De pronto, así, acompañada, justifiqué a Diego, abracé su decisión. No había toda una vida por delante, al contrario: migajas, piezas de rompecabezas sueltas, un reloj con el tic tac avanzando y una serie de acontecimientos abollados, encimados los unos de los otros sin rumbo fijo. Nada de vida por delante, ni para Diego, ni para mí. Al menos mi hermano tuvo la claridad de verlo y tomar el riesgo de ser el único que decidía sobre su destino.
Dentro de mi proyecto de escritura, una de las tesis que más llamó mi atención fue una del área de filosofía, donde se analizaba el impacto de la escritura y la literatura en la salud mental. Sobre todo, porque, en las últimas décadas, se ha teorizado sobre la configuración del individuo a través de la narrativa personal y nuestro lenguaje interno. Las palabras tienen mayor peso del que creemos y trascienden barreras. Nombramos “el suicidio”, decimos que tal o cual “se suicidó”, glorificamos o calificamos de “puerta falsa”, “salida fácil”, “cobardía” o “valentía”, algo que difícilmente hemos nombrado “enfermedad”, “condición de salud”, “padecimiento”, “tratamiento”. En dicho estudio, se concluía que la escritura como herramienta en la salud mental si tenía efectos benéficos para los pacientes, pero, también, negativos. Principalmente, en pacientes que tenían procesos con sustancias psicoactivas y más de un padecimiento activo, podía favorecer la creación de creencias limitantes e irracionales y favorecer el efecto de autoprofecía en la conducta. Cuando se da pie a la narrativa clínica en torno al suicidio, se le trata como a otras enfermedades o condiciones crónicas: es tratable, deja de ser el destino funesto, se abren opciones. No hay cura en muchas ocasiones, pero se sobrevive en medio de la enfermedad.
El enfoque que tiene Piedad Bonnett es testimonial y quizá sea el que se acerque con más empatía y respeto a la realidad que vivimos los pacientes mentales, entiendo que el enfoque de Brenda Navarro es sociológico, que sí, cabe mencionar que es importante reconocer el papel de las condiciones inhumanas de vida y desarrollo al momento de hablar sobre salud mental, pero, ¿cómo vamos a luchar los “suicidas” por un mundo mejor cuando no dormimos, o dormimos dieciocho horas al día, cuando apenas podemos salir de la cama? Es importante denunciar los contextos que oprimen, pero también hacen falta narrativas de resistencia y supervivencia a la enfermedad.
Últimamente en redes no dejo de leer publicaciones rodando de un perfil a otro de mis contactos, declarando enfáticamente que las enfermedades mentales son productos de las desigualdades sociales, que con una pastilla buscan acallar las quejas de quienes viven injusticias. De manera muy personal, encuentro desafortunados y reduccionistas estos comentarios, mismos que he visto reproducir a la autora en varias entrevistas. No es mentira que definitivamente el contexto define en parte a la enfermedad mental y puede ser uno de sus orígenes, pero, es un factor más, entre tantos. La creencia de que la existencia o inexistencia de los padecimientos mentales dependen únicamente de las condiciones sociales, deja afuera los factores genéticos y fisiológicos que también las detonan. ¿No veo por qué la existencia de la matriz de opresiones niega la existencia de un padecimiento mental, de un desequilibrio en la química cerebral, de patrones conductuales disfuncionales? Ambas cosas existen y de ambas se busca sobrevivir.
El término de pillshaming ya tiene algunos años rondando en el mundo, se traduce básicamente en propagar estigmas hacia la medicación psiquiátrica, y como consecuencia, hacer todavía más inaccesible el tratamiento. En alguna conversación con mi psiquiatra, me decía que a veces alguien pudo haber seguido vivo si hubiera tenido acceso a unas pastillas, pero nunca pudo llegar a ellas, ni siquiera a un diagnóstico. También me dijo que el mío era un caso extraordinario en los trasplantes de órganos, porque normalmente, las personas con antecedentes suicidas somos descartadas ipso facto. No es difícil imaginar qué piensan los médicos al tomar esa decisión: si esta persona desea morir, ¿con qué confianza le puedo dar un riñón? La pendiente resbaladiza al momento de hablar del suicidio es creer que quien lo realiza quiere, desea o decide morir. En mis primeros años con la enfermedad renal, inicié varios protocolos de trasplante con posibles donantes vivos, y algo que me dejó muy en claro estudiar sobre la donación de órganos y las cualidades de un donante, es que un donante debe contar con facultades mentales plenas. Donar sí es una decisión que se toma de manera informada, los médicos informan a los donantes de los exámenes, requerimientos y cambios de vida que implica donar un riñón, por ejemplo. Pero una persona con comportamiento suicida, no está ejerciendo una voluntad real, sino una respuesta desesperada en medio de la incomprensión y el silencio. Cuando las personas se me han acercado para pedirme apoyo con alumnos o conocidos que tienen comportamiento suicida, hago hincapié en una cosa: recuerda que no quieren morir, quieren dejar de sentir dolor, no minimices sus sentimientos, pero no dejes pasar por alto las alertas.
En nuestro país, las personas tardan de diez a catorce años en ser diagnosticadas, entre que dudan en si sí o si no, en si exageran, entre que sus más allegados les dicen que solo debe relajarse y distraerse, que no es para tanto. Entre que no hay casi psiquiatras ni psicólogos en la oferta de salud básica. Entre que alguien repite que les dan pastillas solo para tenerlos dopados y lobotomizados, y otra persona dice que el medicamento te hace adicto. Entre esa marejada de desinformación, los mal nombrados suicidas vamos a tientas por el mundo sintiéndonos cada vez más seguros que lo único que nos permitirá dejar de sentir dolor es morir. Ahora sumándole a esta maraña de mitos y estigmas, la creencia de que no tenemos una enfermedad, sino que es solo la resaca de nuestras opresiones. Claro que el capitalismo afecta mi salud mental, pero no es suficiente con saberlo. Las muertes por suicidio, así como las muertes por cualquier otro padecimiento crónico, sea diabetes, hipertensión, etcétera, necesitan ser abordadas con la misma claridad e independencia: no solo pueden afectarnos las prácticas necropolíticas, sino que el cuerpo por sí mismo, atraviesa sus falencias orgánicas y las sobrevivimos a pesar de toda opresión y de toda injusticia. Necesito mi alprazolam para poder escuchar a algún otro paciente y explicarle cómo funciona el hiperparatiroidismo, o qué es la paratohormona, para guiarlo con herramientas defensivas contra los abusos del sistema médico, que esa es mi forma de aportar a mejorar este mundo. Tomar mi medicamento, acudir a psicología, compartir los números y direcciones de los recintos donde ofrecen terapia psicológica a bajo costo o gratis, ese es mi activismo y si yo no me mantengo estable, no puedo hacerlo.
Brenda Navarro menciona que el suicidio es un grito no proferido, una verdad pérdida. De preguntarse el ¿por qué lo hizo?, nació una novela colmada de pasajes internos que pueden resultar perturbadores o desoladores, que no te deja inmune frente a las páginas. Los acercamientos sociológicos son necesarios, pero conservo la esperanza de que pronto habrá más cuentos y poemas en primera persona que compartan palabras para la vida, aunque como toda enfermedad, hay un margen para dar espacio a la muerte como un desenlace inevitable, como sucede con Daniel, el hijo de Piedad Bonnett. En 2022, decidí lanzarme de un puente, me detuvieron un par de personas. Me sentaron y llamaron a la policía. Terminé en los separos, en medio de los orines y la náusea, después me esposaron a una patrulla y se burlaron de mí porque lloraba. Finalmente, me llevaron a donde debí ir en primer lugar, un centro de salud mental para recibir una sesión terapéutica de rescate. Tomaba medicación, sí. Tomo aún medicación. Pero la mayor parte del tratamiento se ha basado en la terapia psicológica. Me he tomado el tiempo de hacer pública mi experiencia como una paciente que atentó siete veces contra su vida, así como compartir información verídica sobre el tema. Si bien se ha comprobado que existe el efecto Werther, y por esto el silencio y el miedo alrededor del tema y la imposibilidad de su tratamiento sin filtros ni eufemismos; también se ha empezado a entablar el efecto Papageno buscando prevenir la muerte por suicidio a partir de narrativas basadas en la información y el acceso al tratamiento, narrativas que vienen de sobrevivientes muchas veces. Mi último intento fue en diciembre del 2023, abrí mi catéter de hemodiálisis y me dejé desangrar, después de eso duré varios días en el hospital hasta que restablecieron mis niveles de hemoglobina. Un año después, me descubrí en casa, recién trasplantada, orinando de nuevo, luego de años sin hacerlo, bastante tranquila, aún y cuando la prednisona favorece la ansiedad y la depresión, la psiquiatra de mi equipo de trasplante tuvo a bien ir regulando mi medicación inmunosupresora para que no tuviera alucinaciones ni tantas crisis. Llevo más de un año sin tener ideación suicida, a veces leo mis diarios y no puedo creer todo lo que he avanzado. Ha sido un camino largo, muy largo, pero aquí sigo.
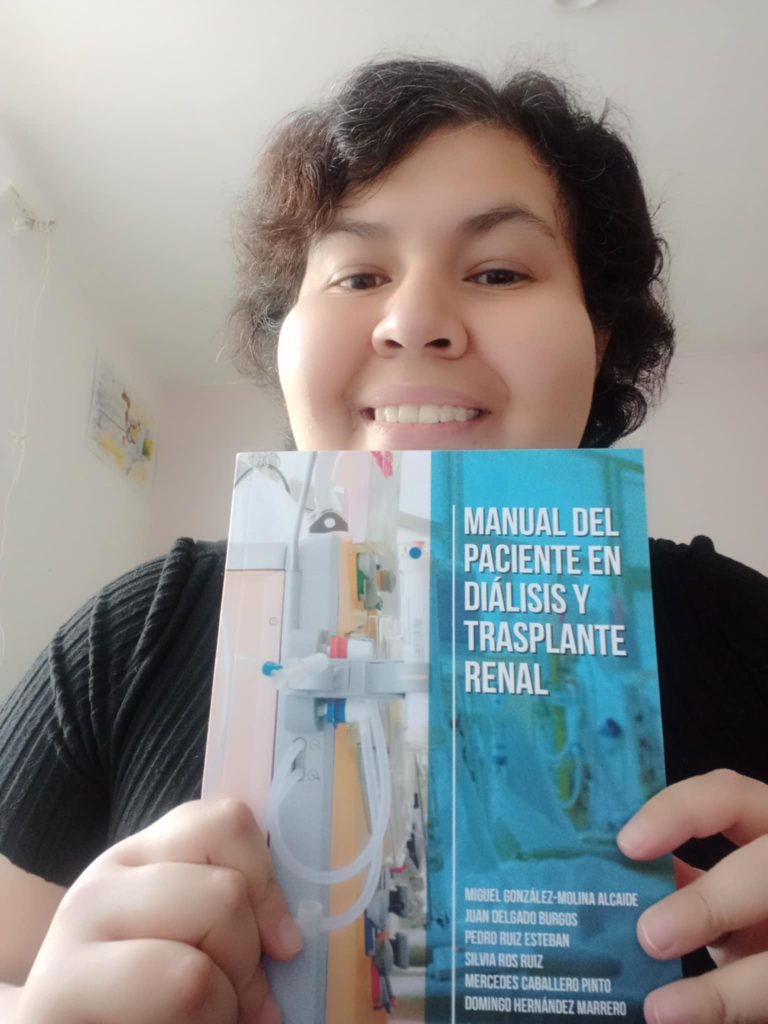
Arely Jiménez (Aguascalientes, 1992). Es poeta, feminista y paciente renal. Ha publicado libros de poesía como Madre Piedra y otros poemas (UAA, 2019), La noche es otra sombra, Metamorfosis de la O (Sangre Ediciones, 2020) y SiRenal (Arde Editorial Chihuahua, 2023). En el 2021 obtuvo Mención Honorifica en el 39° Premio Nacional de Literatura Joven «Salvador Gallardo Dávalos», en el área de narrativa con su libro Los árboles no son tan altos de noche.
Fotografía de portada de Yasmín Rojas