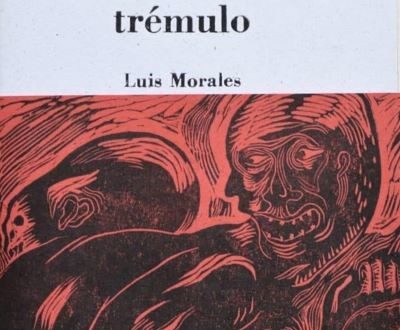QUÉ FRAGANCIA LA DE FRANCIA
EL AUTOBÚS 77A se caracteriza por dos aspectos: el primero es su sinuosa e interminable ruta que muestra variopintos recovecos de la emergente y, a la vez, costumbrista Ciudad de Puebla, desde la tan afamada y Nouveau Riche Lomas de Angelópolis hasta los conglomerados barrios populachos de la clase baja mexicana, notorios por su abandono, veredas sin asfaltar y cierto riesgo de inseguridad; el segundo, sus choferes amantes empedernidos de las estaciones de música banda a un volumen lo bastante estridente como para hacerse un acervo del género musical tan férreo como la hebilla del más gallardo cinturón vaquero. Ruta que tomaba tres veces por semana los ocho meses que, en la escuela más icónica de la enseñanza del francés, impartí clases de la langue de Molière a gente con un nivel de vida material a todas luces bourgeois.
Un día clasemediero cualquiera, mientras regresaba del trabajo y absorto en alguna de las canciones de la radio, mi ensimismamiento se vio drásticamente interrumpido por un olor tan obsceno como el individuo que lo exhalaba: un tipo más o menos treintañero, recién acicalado, zapato mocasín y camisa a medio abotonar se postró en el asiento de delante. Fue tan fuerte la tufarada que despedía que me resultó imposible mirar de soslayo al portador de semejante infamia. Acto seguido, se instaló a su lado un señor de edad bastante madura, cuya frente y barbilla delataban una disimulada, pero copiosa transpiración, vestido con ropa por demás roída y con una maleta que dejaba entrever una suerte de productos medicinales. La fetidez que este último desprendía se equiparó a la fuerza del perfume del primero. Un hedor a sol combinado con sudor rancio. Un zarpazo de químicos tan embriagantes como corrosivos. Una verdadera trifulca sensorial donde se combinaban cuerpos, alcohol y esencias en su paroxismo.
Y puedo asegurar que los olores eran en demasía insufribles al ser bien consciente de lo poco desarrollada que tengo la percepción olfativa. De manera que cuando noto algo es porque ha de oler desde distancias considerables.
Segundos de incomodidad tácita pero contundente entre todos.
El tipo del perfume de la tienda departamental que nos venga en gana reaccionó en seguida, se levantó en seco y se fue a parar tres asientos más adelante, dando retumbos que la música de trasfondo eclipsó sonoramente y asquerosamente altivo, no volteó la cara, pero con facilidad se podía adivinar su disgusto –en absoluto discreto– dejando así un hueco lleno de indignación y reproche entre su asiento y el del señor.
Al poco rato descendió este último y con él la estela que desprendía tras de sí, dejando un campo visual libre hacia el tipo bañado en perfume, sentado solo y anónimo. Yo me quedé ahí, subrepticio y como testigo involuntario de una situación sumamente fétida e incómoda.
Me puse a pensar en lo apenas ocurrido. Sí, ambos emanaban aromas nada agradables, situado cada uno en sus antípodas y tal vez con la misma carga de responsabilidad y pecado. Pero fue el primero quien de verdad me sacó quicio. Y mucho. En primera instancia, su actitud arrebatada al cambiarse de sitio y en segunda, el acto deliberado de empaparse de olor artificial que ni a todos nos gusta ni debería asediar nuestras fosas nasales ya en sí presas por asalto todo el día, a toda hora y en todo lugar. Cuando los anglófonos dicen que alguien sucks para referirse a comportamientos reprobables, esta persona encarnaba el apestoso ejemplo de putrefacción humana.
Ahora bien, es cierto que no es nada placentera esa casi miasma de los cuerpos con olor a axila, pero convengo y entiendo que a muchos no les queda de otra: la de trascurrir horas bajo el sol, de puerta en puerta, de banqueta en banqueta (cuando las hay), tratando de vender productos, reclutar clientes para empresas poco o nada generosas para con su personal, ofreciendo servicios a cambio de un exangüe ingreso, en menoscabo incluso del propio cuerpo. Y sí, con la pena, pero hay que volver a casa en colectivo, cargando no sólo con las horas de faena, sino también con la transpiración impregnada en el cuerpo y en la ropa tras una jornada bajo el sol inclemente. La capital poblana, empecinada en su falsa revolución industrial, no privilegia en absoluto las aceras con casas con portales o ningún tipo de refugio solar para los transeúntes. Y sí, con la pena para con los demás pasajeros de un transporte público ya de por sí congestionado y no precisamente con olor a aromatizante de frutas cítricas, más bien de cuerpos y espíritus agrios.
Con la pena, pero con la dignidad bien puesta. Lo único que les falta por arrebatarnos.
En fin, recién acababa de hacer corajes ajenos cuando don Paco Rabanne anunciaba también su descenso. Así que (esta metáfora también sucks), cuando me disponía a meter las narices en otros asuntos, saltó al ruedo otra distracción, esta vez en el plano auditivo. Sonaba a todo volumen el estribillo de una canción de la Banda Jerez:
Me vale ver gatos bravos
Yo no me asusto con nada
Comprendí ipso facto que mi trayectoria estaría llena de entretenimientos de toda índole y sentidos corporales. El oído tomó el relevo del olfato y me entregué a mis circunstancias quedito y resignado.

Luis Arturo Basave se graduó de las licenciaturas en lengua francesa e inglesa en la Universidad Veracruzana, de una maestría en Estudios Hispánicos en ultramar y funge el papel de cronopio errante ad eternum.