
EL PEZ DIABLO EN MICHOACÁN. EL ERROR ECOLÓGICO DE LA PRESA DEL INFIERNILLO
La columna del día de hoy inicia con dos preguntas provocativas, ¿si fueras a cualquier restaurante y dentro de la carta de su menú te ofrecen a un pescado con forma de Diablo, te lo comerías?, No obstante, si te ofrecieran el mismo Pez Diablo como una cura de una enfermedad terminal, ¿lo consumirías? Si no tienes idea de cómo contestar a estas interrogantes aparentemente ficticias, te invito a que sigas leyendo. Puedes adquirir todos los domingos en un puesto en el mercado del Monumento Lázaro Cárdenas en Morelia Michoacán, a un Pez seco con forma de Diablo, que supuestamente sirve como remedio contra el cáncer, anemia, leucemia y otras enfermedades. El Pez Diablo es mejor conocido como “plecos”, “limpia-peceras”, “limpia-vidrios, también llamado “bagre sudamericano” o Hypostomus plescostomu. Sin embargo, la importancia de este Pez Diablo radica en que es uno de los errores ecológicos de la presa del Infiernillo de Michoacán.

¿Cómo fue que esta especie endémica de Sudamérica se introdujo, no sólo en los ecosistemas de México, sino en otros países?
En el año de 1995, se identificó la existencia de esta especie en el río Mezcala, en la cuenca del río Balsas. Posteriormente, se realizaron registros de esta especie en Tecpatán, Chiapas, en la cuenca del río Grijalva, en diversas localidades cercanas a Villahermosa Tabasco, principalmente en el río Usumacinta y sus vertientes, así como, en la presa Infiernillo y en el mismo río Balsas. Así pues, la invasión de los peces diablos, se ha expandido y por desgracia es común encontrarlos en varias de las cuencas hidrológicas más grandes de nuestro país.
¿Pero, cómo fue que este Pez llegó a México? Existen disímiles hipótesis que explican cómo fue que esta especie arribó a las aguas de México. Por ejemplo, se dice que:
- El Pez Diablo escapó de su medio ambiente o hábitat natural, de las unidades de producción acuícola, donde se cultivan y de las instalaciones que utilizan los importadores comerciales.
- Otra de la hipótesis estipula que fue introducido como un agente de control biológico.
- También se dice que la invasión se debe a que este pez fue liberado por coleccionistas, aficionados a los acuarios y a pescar.
- Aunque, se atribuye que la industria de peces ornamentales es el principal factor de esta invasión, ya que los loricáridos (familia a la que pertenecen) representan el 5% de los más de 10 millones de peces que son importados anualmente en México.
- No obstante, en menor escala se le atribuye al “efecto nemo”, o a la liberación intencional que se hace de estos peces cuando no caben en sus peceras. Aunque, esta acción se realiza con buena intención se hace bajo la desinformación de los estragos que esto puede causar al introducir una especie en otro hábitat.
Por citar, uno de los estragos causados por estos peces en un hábitat que no es el endémico, es la devastación que los Peces Diablos han generado en la presa de Infiernillo en Michoacán, debido a que esta especie no tiene una gran capacidad de movilidad, por lo cual los individuos o Peces Diablos de gran tamaño son muy atractivos para algunas aves. Sin embargo, dado a la reacción defensiva de estos peces, puesto que tienen fuertes espinas dorsales terminan matándolas. Por ello, al Pez Diablo se le ha responsabilizado de la muerte masiva de pelícanos. Además, se cuenta con registros de que también han lastimado a los manatíes. También, se dice que los peces diablo desplazan a otras especies, algunas de ellas endémicas, ya sea por la ingestión accidental de huevos y por la gran competencia por algas y detritus. Aunado, a que entre el 70 y 80% de la captura de tilapia en la presa del Infiernillo se ha visto afectada por al menos tres especies de plecos y de algunos probables híbridos, lo que representa pérdidas de 36 millones de pesos al año y; esto trae un gran costo social al dejar desempleados o subempleados a 3, 600 pescadores y procesadores, que con sus familias suman 46, 000 personas.
¿Pero qué se ha realizado en Michoacán ante este error ecológico?
En primera instancia los pobladores de la presa del Infiernillo al percatase de la invasión del Pez Diablo y como era éste, organizaron una misa para ahuyentar a esta especie. No obstante, con el paso del tiempo diferentes actores entre ellos indistintas instituciones gubernamentales y de investigación han instalado una planta con el objetivo de procesar a este Pez. Además, se realizaron procesos de investigación hasta lograr transformar industrialmente al Pez Diablo en harina para usarla como alimento en las granjas acuícolas o como fertilizante.
¿Cómo hacer frente a este problema?
Se requiere promover en nuestro Estado el consumo alimentario tal como se está realizando en Tabasco. Donde se ofrecen en los restaurantes platillos elaborados con el Pez Diablo, sólo que en las cartas aparece con un nuevo nombre: Bagre armado. Se debe Invertir en los centros de investigación estatales con el objetivo de conocer las propiedades y efectos curativos del Pez Diablo y; así ofrecer subproductos medicinales regulados por las instituciones de salud. En suma, se demanda voltear ante este problema ecológico y; no sólo efectuar acciones dispersas, sino plantear una política pública de largo aliento de rescate y salvaguardia de las especies endémicas de Michoacán ante el error ecológico del Pez Diablo.
Bibliografía:
Mendoza, R., S. Contreras, C. Ramírez, P. Koleff, P. Álvarez y. V. Aguilar. 2007. Los peces diablo: Especies invasoras de alto impacto. CONABIO.
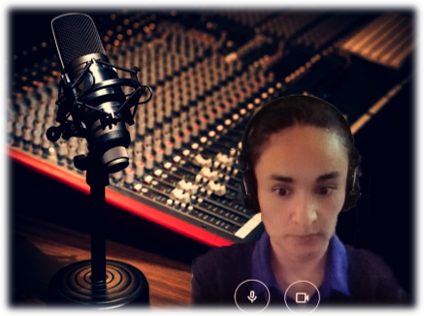
Brisol García García es de origen étnico nahua y nieta de una cocinera tradicional. Es técnica en administración, artista, licenciada en Ingeniería en desarrollo agroindustrial, licenciada en Ciencias de la comunicación, fotógrafa, maestra en desarrollo rural regional, maestra en políticas de base comunitaria y doctora en arte y cultura. Investigadora de las líneas de patrimonio cultural intangible y la cocina tradicional del Paradigma de Michoacán, comunicación, cultura, arte y turismo. Ha realizado estancias académicas en la Unesco Lima Perú (2017), en la Universidad de San Martin de Porres de Lima, el Observatorio de la Alimentación Odela en Barcelona. En el 2016 realizó el videoarte Salsa de Flor P’rhuré y publicó el primer libro recetario bilingüe de la Paragua de Pichátaro Michoacán traducido de la lengua P ́rhuré al español. Actualmente es docente de la Universidad Politécnica de Quintana Roo, Cancún México.





