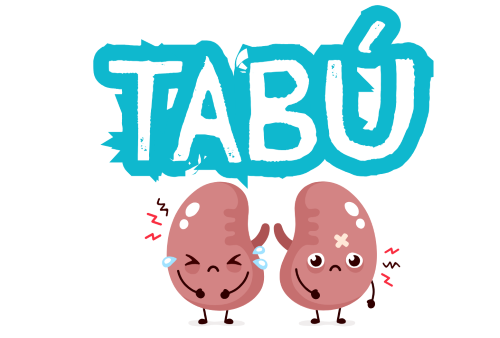
LA NOMENCLATURA MÉDICA Y LAS PALABRAS TABÚES
En mi camino como paciente renal, he visto que palabras como “diálisis” o “etapa terminal” son percibidas por otros pacientes y acompañantes como sinónimos de muerte inmediata. Al punto de que se busca evitar mencionar esta palabra, o se la niega, se prohíbe y señala, generando incluso malestar y conflicto en la comunidad renal. Este comportamiento de rechazo y prohibición tácita me lleva a considerar estas palabras como “tabúes”, ya que su uso esta frente el ojo crítico permanentemente, y al nombrarla no estamos nombrando una etapa clínica en la que la función de los riñones nativos termina, sino que se le atribuye el significado de muerte, mal pronóstico, e incluso en las proyecciones más osadas y la gimnasia mental más rebuscada, se utiliza para demeritarse entre los mismos pacientes, puesto que quienes aceptan estar en una fase terminal, son catalogados como débiles mentales o pusilánimes. Un pan de todos los días en este mundo de enfermedad, donde a veces la meritocracia es nuestro único consuelo.
De manera más tajante y clara, ocurre esta demonización con palabras como cáncer, que muchos médicos han pensado en utilizar los nombres descriptivos del diagnóstico como tal, en vez de utilizar la palabra cáncer, por ejemplo, decir: carcinoma inflamatorio de mama, en lugar de cáncer de mama, por el tabú, rechazo y efectos negativos que podría acarrear a nivel psicoemocional.
El lenguaje es un gran depositario de experiencias y emociones humanas, en algunas palabras su significado las sobrepasa convirtiéndose en sentencias, presagios, creencias limitantes. Trabajar el lenguaje en el terreno de la salud es de vital importancia porque ayuda a tener claridad en el manejo de los términos y evitar la vinculación con escenarios trágicos y muy probablemente fuera de la realidad. Wittgenstein, en sus postulados filosóficos alrededor del lenguaje, sostenía que los límites del lenguaje eran también los límites de nuestro mundo. Con esta máxima, se sugería que el lenguaje no solo describe al mundo, sino que también lo configura. Es decir, que nuestra percepción de lo que es real y verdadero opera desde nuestro lenguaje y el dominio que tengamos del mismo.
Ya en el 2002, el doctor Manuel Macías, publicaría en la Revista de Nefrología un interesante artículo sobre cómo dos de sus pacientes presentaron un conflicto con la palabra terminal y cito:
Tras la evolución inicial se realizó una sesión de hemodiálisis urgente y tras varios días de ingreso se estableció el diagnóstico de IRCT secundaria a nefropatía de reflujo. En los días sucesivos y tras estudiar al paciente y explicar la situación a su familia, se le implantó un catéter peritoneal y se incluyó en programa de diálisis peritoneal. La adaptación del paciente a la técnica fue excelente, no precisó nuevos ingresos y fue totalmente autónomo en la realización de la diálisis. Sin embargo, en los meses siguientes observamos un cambio de actitud por parte de la madre del paciente, pasando de un optimismo y disposición ejemplares para afrontar (…) la repentina necesidad de diálisis por parte de su hijo, a una actitud de desesperanza a pesar de las perspectivas que se le plantearon de un posible trasplante renal para su hijo tras su inclusión en lista de espera. La clave de esta situación nos vino dada cuando al intentar conocer los motivos de este cambio la madre nos preguntó: «Doctor, dígame la verdad ¿cuánto tiempo de vida le queda a mi hijo?» Inmediatamente se le explicó la buena evolución clínica del paciente y su improbable riesgo de muerte. Ante nuestras afirmaciones la madre quedó sorprendida y nuevamente insistió: «pero, su situación es terminal, ¿verdad?». Habíamos descubierto cual era la causa de sus temores; en aquellos primeros días, tras iniciar la diálisis, varios de los que le explicamos la enfermedad de su hijo utilizamos la expresión insuficiencia renal crónica terminal y en concreto fue la palabra terminal la que mantuvo a esta mujer temerosa por la inminente muerte de su hijo.
La confusión generada por la palabra terminal no solo es problemática en el contexto familiar, sino en el caso de otros médicos, como describe posteriormente el doctor Macías. Esta confusión ha llevado a estandarizar a nivel global la nomenclatura médica en el corpus nefrológico, ya que muchos términos son traducidos del inglés automáticamente sin reparar en sus equivalentes en otros idiomas. Pasando así de nombrar al padecimiento ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA en vez de INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA. Ya que la enfermedad en los riñones no siempre implicaba objetivamente el fracaso renal. Y esta postura que propone una gradación más exacta, también se ha ido aplicando incluso a alteraciones de salud como las lesiones agudas, esto lo deja ver Jordi Bover y otros autores en el artículo Acute kidney injury (AKI): Spanish nomenclature also matters here, disponible también en la revista de Nefrología.
El lenguaje tiene la poderosa capacidad de renovarse y resignificarse, aunque toma su tiempo, como bien advierte el neurólogo inglés Thomas J Humblin: En medicina hacen falta 50 años para introducir un concepto nuevo y 100 años para eliminar uno erróneo.
El doctor Manuel Macías concluye en su artículo la importancia de asegurar que las explicaciones médicas son entendidas en su justa medida, además de recibir el apoyo de otros profesionales de salud que ayuden en la aceptación del cambio de vida y también prevengan un sufrimiento innecesario. Por otro lado, y retomando un poco la palabra tabú “cáncer”, las psicologas Agustina Chacón, Sonia Checchia y Nancy Ferro, abundan en su libro “El cáncer y las palabras” sobre el uso de estas palabras tabú para proyectar los temores de la sociedad, pero no se queda en ser meras opiniones, sino que construyen estigmas, actitudes y patrones de comportamiento esperados en la persona. Habría que cuestionarse entonces el por qué hay un rechazo tan furibundo de la palabra “terminal” dentro de la nomenclatura médica, ¿por qué nos molesta? ¿por qué nos lastima? ¿por qué nos da miedo? Si en concreto, dicha terminología habla directamente de una parte de nosotros mismos, porque se da este efecto sinécdoque socialmente, recurriendo incluso al rencor y la culpa, como leí en un comentario de un compañero paciente: ¿A quién se le ocurrió usar esa palabra? A varias personas, y fue un proceso histórico larguísimo, le respondería. La enfermedad renal crónica nació como un pronóstico de muerte segura porque ha crecido con el avance de la tecnología y el surgimiento de tratamientos para extender nuestra vida. Pero por eso mismo, en la actualidad se continúa trabajando por conceptualizar este fenómeno de una manera más certera y específica. De la misma manera, también se sugiere revisar la construcción de “enfermedad terminal” que lleva inmediatamente a la relación con un diagnóstico incurable, avanzada y grave que llevará a corto plazo a la muerte. Sin embargo, insistimos, esa ya no es la realidad inmediata de la enfermedad renal crónica, ni siquiera la de insuficiencia renal crónica.
Nuestro mundo ha cambiado, sigue cambiando conforma avanza la medicina, y el lenguaje tiene la necesidad de cambiar y evolucionar. Como pacientes, tenemos la obligación de no alimentar las palabras tabúes, de combatirlas y de informarnos para dar serenidad a los que viven esta enfermedad con nosotros, rehuir del malestar que proyecciones ajenas cuyo propósito no es más que generar confusión sobre nuestra realidad. ¿Si nuestra enfermedad es “terminal” significa que moriremos en el corto plazo? No necesariamente, y tampoco, en su contexto original la palabra busca instaurar esa idea en el paciente, sino una mera descripción del estado actual de los riñones: su función ha terminado, pero la vida continua. Los riñones terminan, pero inician las terapias sustitutivas. Luchar contra el tabú de las palabras como “diálisis” o “terminal” y reintegrarlas al idioma sin la estigmatización también es buscar una mejor calidad de vida para la comunidad.
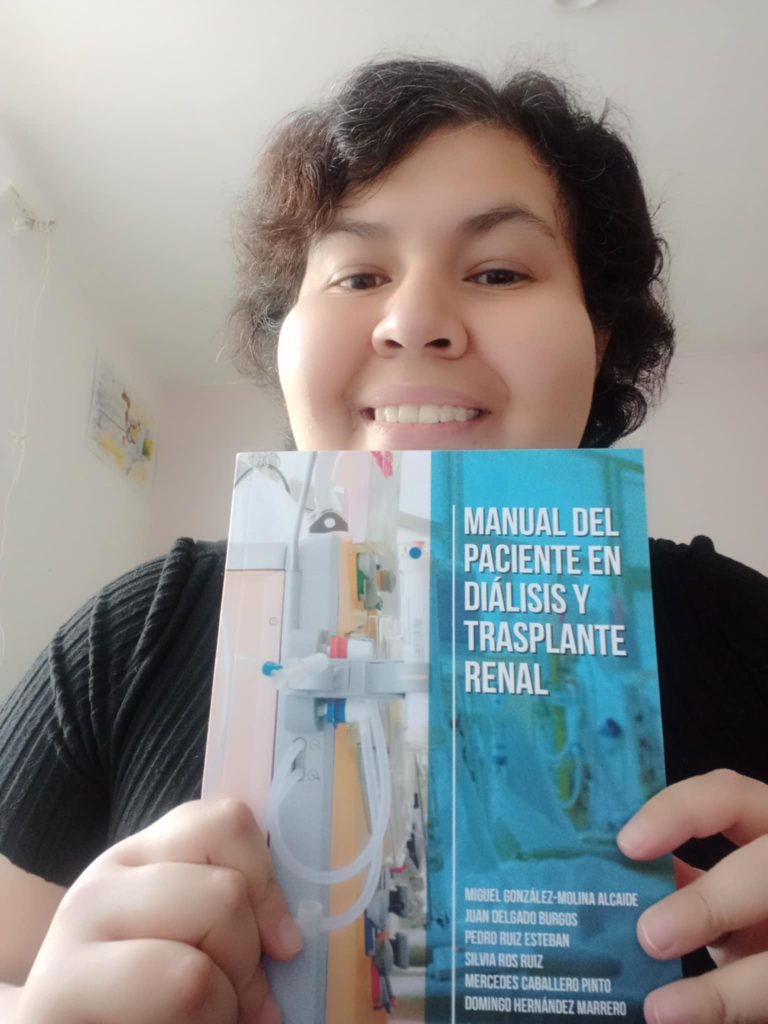
Arely Jiménez (Aguascalientes, 1992). Es poeta, feminista y paciente renal. Ha publicado libros de poesía como Madre Piedra y otros poemas (UAA, 2019), La noche es otra sombra, Metamorfosis de la O (Sangre Ediciones, 2020) y SiRenal (Arde Editorial Chihuahua, 2023). En el 2021 obtuvo Mención Honorifica en el 39° Premio Nacional de Literatura Joven «Salvador Gallardo Dávalos», en el área de narrativa con su libro Los árboles no son tan altos de noche.





