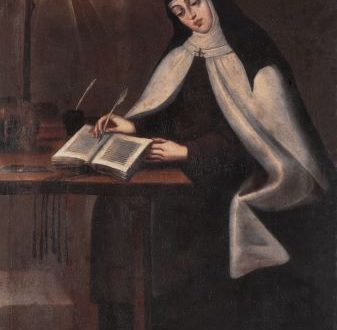LOS ESPACIOS QUE HABITAMOS, LAS CASAS QUE CONSTRUIMOS Y LAS OTRAS A LAS QUE ASPIRAMOS…
SIEMPRE ME ha gustado observar las casas y últimamente pienso en lo mucho que revelan sobre las historias de quienes las habitan. Yo crecí en un barrio pobre al norte de mi ciudad. Hija de madre autónoma y familia campesina migrante, que debió dejar el campo para poder dignificar su existencia. Mi madre cargó con las historias de su infancia durante mucho tiempo, aferrándose a volver a las montañas. Pero, cuando yo nací, había comenzado a amar la ciudad. Compró un terreno en la periferia y conforme fue ganando dinero comenzó a construir un cuartito, luego otro, sin sentido “estético” del espacio, únicamente pensando en la necesidad de construir un nido seguro para ella y para sus tres polluelos. La casa se agrandó conforme más estabilidad económica hubo, pero se dejó un patio en el que no se sembró pasto, sino milpa, con frutos, barañas y flores. Yo aprendí de ella que las matas de chile se siembran junto al maíz, pero lo aprendí en silencio porque su voz decía “no aprendas”. Mientras sus pasos en el jardín decían “por aquí va el frijol, por aquí las rosas, memorízalo”, su voz decía “no aprendas”. Mi madre, una contradicción, pensaba yo. Pero así fue vivir en nuestro hogar: entre la silenciosa añoranza al campo, reviviéndolo mediante la comida, olores y sabores, y la voz que en alto decía “estamos mejor en la ciudad”.
La casa se fue poblando de las cosas necesarias: las puertas que se pudieron comprar para asegurar el espacio, llegaron los vasos y platos que se adquirieron en oferta, las cortinas para las que sí alcanzó, el baño improvisado sin azulejos, etc. Mientras mis hermanos y yo crecíamos comenzamos a desear “embellecer la casa” y recuerdo que una de las primeras conversaciones en torno a esto fue dejar de usar los vasos con la imagen de San Judas, el santo patrono “de las causas perdidas”, en los que siempre tomábamos agua, refresco, leche y que inicialmente parecen haber sido veladoras. Nunca, que yo recuerde, se compró una vajilla completa que combinara con algún aspecto de la casa y durante mi infancia, jugando en las casas de mis amigas del barrio, nunca pensé en eso. Pero conforme crecía pensé que necesitaba una vajilla, no necesariamente cara, pero sí “fina”, elegante, con la que recibir a mis invitadas, amigas y colegas universitarias, pues ¿cómo iba ofrecerles jugo en un vaso de San Judas o con la oración a la Virgen de Guadalupe, vasos que son motivo de burla en muchos discursos? Recuerdo que cuando se lo planteé a mi mamá me dijo que los vasos aún servían, que no había necesidad de comprar otros. No entendía lo que yo quería decirle: no me importaba que los vasos funcionaran, yo necesitaba que fueran uniformes y que combinaran entre sí porque eso había aprendido que era la belleza en una casa.
Venían a mi mente las casas de la clase alta, aquellas que se anticipan, se diseñan, se crean, nacen de la imaginación preparada de una persona que se formó para “embellecer los espacios”; porque se ha dicho que las ciudades bien planeadas son bellas. (No escribo de si son cómodas o de su infraestructura, sino de lo que se considera estético en un hogar). Las casas de la otra clase que no es la baja revelaban para mí el “buen gusto” de combinar absolutamente todo: desde la vajilla, el juego de baño, el color de las paredes, las cortinas, los pisos etc., etc., cuando se entra a estos espacios se advierte también que la paleta de colores es limitada porque el abuso de colores es de “mal gusto”. En estas casas todo está perfectamente colocado para quedarse en su sitio: no se revela nunca polvo y ahora que lo pienso, no existe la vivacidad de algo “mal puesto”. Yo aspiraba a una casa así y me decía todo el tiempo “me la merezco”. Creía que una casa con vajilla blanca era un premio para una joven que creció con precariedades. Era mi sueño y mi objetivo.
Sin embargo, pasaron los años y, tras leer sobre racismo, discriminación y todo lo relacionado a la injusticia social, advertí el desprecio histórico hacia la clase baja; nos desprecian y humillan por la forma en la que hablamos (llamándonos nacos), por nuestro color de piel, por la forma en que vestimos y hasta por las casas que habitamos. Tanto así que se considera que la escuela debe ayudarnos a despojarnos de esta forma de ser (por esto tanto revuelo por los libros de texto, porque la gente quiere que la gente no hable como las clases bajas). Recuerdo que cuando era muy pequeña, mi madre hablaba de su infancia en el campo desde la ternura y el afecto, luego, ya en mi adolescencia, mi madre nos contaba sólo la historia de pobreza y marginación en la ruralidad. Ella misma sentía que no había más que contar de sus años como campesina ¿Por qué sólo miraba pobreza? ¿Por qué sólo lograba recordar eso cada vez que hablábamos de lo rural? ¿Ya no recordaba la alegría o la belleza de ver los ríos, las vacas, la tierra mojada? Entendí que en su ser habitaba la historia única de la que nos habla la escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie: lo rural es representado como lo no deseable, lo que como civilización tenemos que dejar atrás y entonces sólo se hablaba, entre nostalgia y esperanza, de cómo nuestra familia debía despojarse de su ser rural para asegurarnos a nosotras, sus hijas e hijos, la supervivencia. Contar una sola historia es quebrar la dignidad de un pueblo. No es que la marginación no sea verdad, pero no es la única historia que podemos contar (y aprender) sobre la ruralidad y ¡Esto mismo me pasó a mí con respecto a mi casa! Se me había enseñado tanto a admirar esas casas pulcras, uniformes, con pasto recién cortado, que no podía admirar la belleza de una vajilla multicolor, de las estampas de los vasos, de los azulejos que no combinan, pero retienen la humedad en las paredes, y, sobre todo, no estaba yo apreciando que mi casa, como las miles de casas de la clase baja son símbolos de resistencia y dignidad ¿Por qué era de mal gusto un vaso de san judas y no uno completamente transparente? ¿Por qué los vasos eran motivo de burla y no las vajillas blancas, o, mejor dicho, por qué la sobrevivencia era motivo de burla y no el derroche? La aspiración de ser otros, y no estos que venimos de una clase baja, estaba tan impregnada en mí, que con mucha pena noté que mis sueños de un hogar digno tenían como referentes esas casas en las que nunca he habitado y no las casas, que de poco en poco se van formando y cuentan eso: sobrevivir en la periferia en ciudades que nos enseñan el desprecio a nuestra propia clase. Ahora pienso que a este aprendizaje -clasista-, también debemos sobrevivir.
*Fotografía de Itzel Cabrera